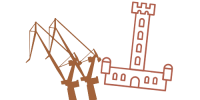El Puerto de Coquimbo, que a fines de la Colonia era solo un caserío sin mucha relevancia para la Corona Española, cambia con la política gubernamental de opción por la libertad de comercio que se desarrolla desde la Independencia y que que consideró el carácter estratégico de conformar una red portuaria a lo largo del territorio que favoreciera la integración del nuevo país con el mundo occidental.
Pero hasta mediados del siglo XIX, el creciente movimiento naviero y, por lo tanto, portuario, vínculo casi exclusivo con el exterior, no alcanzó a traducirse en obras urbanas y arquitectónicas de importancia, salvo contadas excepciones. Pero desde entonces, y gracias principalmente a la base económica otorgada por los ciclos mineros del cobre y la plata (1820-1880), el Puerto de Coquimbo participa en un proceso de crecimiento urbano asociados a la actividad portuaria exportadora de minerales.
De esa manera, se comenzaron a construir aduanas, capitanías y administración de puertos, oficinas navieras, bodegas y espacio para los transportes (carretas, y después trenes y camiones), bomberos, hoteles, correo, telégrafo, talleres de mantención y reparaciones, etc. En un sector tangencial, el comercio establecido dio forma a una calle importante, para conectar el espacio puerto con la ciudad cívica interior de plaza mayor y en lo posible con calles en cuadrícula.
En Coquimbo, y en las ciudades puertos en general, interactuaron varios mundos sociales diferentes: el de los marineros nacionales y foráneos, el de las familias modestas y el de las pudientes. Entre ellos se desplazaron con soltura los extranjeros, sin los convencionalismos hereditarios de los criollos, introduciendo nuevas formas de habitar y construir. En vez del adobe, la teja y los patios, elementos propios de la arquitectura colonial, optaron generalmente por un buen cajón de madera de rápida ejecución, bien iluminado y calefaccionado, con algún mirador hacia el mar y la puerta con discretas molduras. Arquitectura pragmática, intimista, anglosajona, impensada cincuenta años antes, adoptada masivamente en la construcción de viviendas y tibiamente en la construcción de arquitectura mayor. Estas construcciones lograron conformar una estética urbana armónica y con pocas disonancias. Un ejemplo de esto es la calle Aldunate, en el Barrio Inglés de Coquimbo, un sector reconocidamente representativo de la arquitectura tradicional de los puertos.
Barrio Inglés
Tradicional barrio coquimbano surgido durante el siglo XIX. Destacan sus calles adoquinadas y antiguas casonas de calamina o pino oregón.
Las viviendas que se construyeron en este contexto podrían definirse como de clase media alta y baja, manteniendo ciertos padrones comunes de diseño a lo largo de todo el litoral. En su mayoría, fueron y son construcciones con estructuras de tabiquerías de madera, al igual que sus revestimientos interiores, cielos, pisos, puertas y ventanas. Las cubiertas son de zinc (fierro galvanizado) importado originalmente desde Inglaterra, con pendientes a dos aguas. El zinc substituyó a los sistemas pioneros de tablazón y tejuelas, primero en los techos y después en los forros exteriores de los muros, perforados simétricamente por las ventanas de guillotina enmarcadas con pilastras y cabezales recortados.

Con algunas variantes compositivas, la vivienda tradicional del litoral chileno es esencialmente un producto maderero, material con el que se ejecuta la mayor parte de sus elementos. En la zona, el amplio y tradicional uso del adobe se combinó con la tabiquería de madera. Son casas de uno o varios pisos, con pasillos y sin patios abiertos. Acostumbrados a las escaleras empinadas de los barcos, los desniveles para la gente de mar se salvan con facilidad. Constituyen unidades concentradas, herméticas a los ventarrones, fáciles de calefaccionar y de ubicar en terrenos estrechos, si es necesario. Las de mayor envergadura tienen galerías vidriadas y miradores orientados hacia las bahías. Es una arquitectura que evidencia una transculturación desde las ciudades puertos nor-europeas y de la costa atlántica de los Estados Unidos.
Casa Vincens
Propiedad que data de 1846. Fue residencia del industrial minero Jaime Vincens. Destaca su balcón corrido con vista al mar.
Cabe concluir entonces, que además de su evidente carácter maderero, tanto en su planimetría como en su volumetría, la vivienda portuaria tradicional sintetiza componentes de diseño que, junto con establecer una comunidad de soluciones a lo largo del litoral, marcan una manifiesta diferencia con otras versiones arquitectónicas de esta naturaleza en las regiones interiores del país. Por eso, es posible decir que resulta complejo verificar el predominio del neoclásico, como se sostiene en general, por lo que resulta conveniente ser tratada a parte. Esto explica las diferencias entre las construcciones realizadas en Coquimbo en relación a las realizadas en La Serena, ciudad al interior en la época, sin el mismo proceso constructivo que vive Coquimbo como ciudad portuaria y a borde mar. Mientras en La Serena hay una arquitectura más cercana a las formas clásicas, en Coquimbo se exhibe mayormente la arquitectura inglesa característica de los puertos del Océano Pacífico.
Diferente es la situación respecto a la arquitectura de mayor envergadura, donde predominan profesionales con una carga creativa personal, expresadas con distintos estilos y realizadas para satisfacer variados programas. En ese sentido, no alcanza perfiles tan definidos como con la arquitectura de vivienda. No obstante esta diversidad, hay varias áreas tipológicas en las que pueden apreciarse lazos comunes, como el de la sobriedad en el lenguaje arquitectónico de los edificios públicos y religiosos, de beneficencia y algunos particulares, que exhiben normalmente varios gestos formales de origen neoclásico e historicista.
Iglesia de San Luis
Iglesia que data de finales del siglo XIX, en la ciudad de Coquimbo. Su nombre se debe a la advocación de los fieles que allí se congregan.
Tras la caída en las exportaciones minerales, desde fines del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, se cierra un ciclo que dejó huellas en todos los aspectos de la cultura nacional, para iniciar uno nuevo, con desafíos sociales y tecnológicos que modificaron inevitablemente la teoría y el lenguaje arquitectónicos.
| Fuente de información: |
2. Libro Patrimonio cultural de Coquimbo y La Serena (1979) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)